Cielo y melancolía
Hundido en una depresión feroz como las que dice padecer seguido, Lars von Trier escribió y dirigió una película llamada Melancholia. Inesperadamente, no tiene un gramo de su provocación habitual ni de su virulencia ni de sus devaneos formales. Con apenas una novia, una boda, una familia y un planeta desconocido cuya órbita lo dirige hacia la Tierra, Von Trier ha dado un golpe maestro en el que confluyen la ciencia ficción, la psicología, Visconti, Kubrick y un diagnóstico lírico y descarnado del estado del mundo.
 Por Carlos Gamerro
Por Carlos Gamerro
Tuve la suerte de enfrentarme a Melancholia, la última película de Lars von Trier, sin tener la más mínima idea de lo que estaba por ver, sin haber visto una sola imagen, sin más idea del tema de la que su título podía sugerir. Recomiendo calurosamente una análoga falta de preparación; o más concretamente: que el amable lector deje de leer esta nota ahora, vea la película (dónde, cómo, no sé qué decir: como la anterior Anticristo, como gran parte del mejor cine que se hace en el mundo, parece que no tendrá distribución comercial entre nosotros) y luego, si lo cree necesario, vuelva a estas líneas. Habiendo hecho esta salvedad, me tomo la libertad de contarlo todo, incluyendo sorpresas y finales.
La melancolía, como palabra y como concepto, se ha ido opacando y debilitando con el paso del tiempo: padece hoy en día una existencia puramente literaria o barrial, aplicándose apenas a jóvenes románticos que sufren mal de amores, a jóvenes vírgenes que escriben “poesías”, a solteronas insatisfechas que anhelan una vida de pasiones que siempre les fue escamoteada. Lejos estamos de esa dolencia que, al decir de Robert Burton en The Anatomy of Melancholy (1621): “Es una plaga del alma, su calambre y convulsión, un compendio del infierno; si hay infierno en la tierra, debe buscárselo en el corazón del melancólico... Del melancólico digo que él es la flor y nata de la humana adversidad, su quintaesencia y conclusión; al lado de la melancolía, cualquier enfermedad es una picadura de pulga; ella es la médula de todas las demás”. El territorio atroz e infernal de la melancolía ha sido usurpado, y repartidos sus despojos, por palabras como depresión crónica, esquizofrenia, trastorno bipolar. Uno de los primeros logros de la película de Von Trier es que recupera para la melancolía toda la dignidad de su ferocidad original.
Así como el cuerpo tiene sus enfermedades paralizantes y degenerativas, la melancolía lo es del alma: el melancólico siente como si una fuerza misteriosa, que a veces parece venir del exterior (los planetas, con Saturno a la cabeza, serían según Burton responsables), a veces de nuestro cuerpo (la sobreabundancia de uno de los cuatro humores: la bilis negra o humor melancólico), se infiltrara en sus miembros, su cerebro y su corazón, paralizando no solo sus movimientos, sino el mismo impulso de moverse, de cambiar, incluso de estar mejor. (Imágenes: Justine –Kirsten Dunst–, la heroína melancólica de Von Trier, caminando en cámara lenta, o peor aun, en slow –como si hubiera que apretar una y otra vez la tecla pause– por un prado en el cual sus pies se hunden hasta los tobillos; esforzándose por atravesar un bosque mientras raíces, ramas y lianas la envuelven y enlazan). Nuevamente, Burton: “Cuando de otras dolencias se trata, buscamos ayuda, salud, una pronta recuperación... Nos desprenderemos de bienes y fortuna, toleraremos cualquier sufrimiento, tomaremos las pociones o pastillas más acerbas, consentiremos que nos abran las articulaciones y nos amputen los miembros, con tal de recuperar la salud: tan dulce, tan querida, tan preciosa por sobre todas las cosas del mundo nos es la vida... Para el melancólico, en cambio, no hay nada más tedioso, nada más odioso; lo que tanto se esfuerzan por preservar, es para él aborrecible... Cuanto más vive, más padece: sólo la muerte le traerá alivio”. Para el melancólico, el territorio de su melancolía no se limita a su persona, su cuerpo, su alma, sino que lo desborda y se derrama sobre el universo en su conjunto. No es él, o su vida, la que ha perdido sentido, brillo, relieve, sino la creación entera. Una mortaja cae sobre la tierra como una interminable nevada (imágenes: en la película llueven en distintos momentos lentamente copos blandos o pelusas, granizo, pájaros muertos). En palabras del –por largos períodos– crónicamente melancólico T. S. Eliot: “Entre la idea / y la realidad / entre el movimiento / y el acto / cae la sombra” (“Los hombres huecos”, traducción de J. M. Valverde). En las del melancólico más famoso de la literatura, el príncipe de Dinamarca: “En el último tiempo, no sé por qué, se me fue toda la alegría, abandoné todas mis actividades; y estoy tan abatido que este bello edificio, el mundo, me parece un promontorio estéril; que en esta gloriosa cúpula aérea, mírenla, en este valiente firmamento, en esta majestuosa techumbre recamada de fuego dorado, no veo más que una sucia y pestilente congregación de vapores. Qué obra maestra, el hombre. Qué nobleza la de su razón. Qué infinitas son sus facultades. En su forma y en sus movimientos, cuánta gracia, qué admirables. En sus acciones, es casi un ángel. Por su entendimiento, parece un dios. ¡La belleza del mundo! ¡La criatura sin parangón! ¿Pero qué es, para mí, esta quintaesencia del polvo?”. En la más lacónica versión de Justine: “Toda la vida en la tierra es malvada”. Por eso no se le mueve un pelo ante la idea de que sea aniquilada. (Más imágenes: en la secuencia que abre la película, una obertura cinematográfica donde son los temas visuales, más que los musicales, los que se despliegan, la imagen final es la de la Tierra acercándose a un planeta desmesuradamente mayor, para, finalmente, más que chocar, hundirse y ser engullido por él, como si de un bizcocho se tratase.) Aunque no sepamos cómo entender, cuando aparecen por primera vez, estas imágenes, Von Trier nos ha contado, antes de empezarla, el final de su película. Volviendo a “Los hombres huecos” de Eliot: “Así es como acaba el mundo / así es como acaba el mundo / así es como acaba el mundo / no con un estallido sino con un quejido”. Y para empeorar las cosas, Justine, cuyas dotes de pitonisa o sibila se revelan en la segunda parte, afirma sin vacilación que no hay más vida en todo el universo, y que ésta se evaporará cuando la Tierra desaparezca.
El planeta en cuestión se llama Melancholia, que en este mundo de ficción ha estado siempre escondido detrás del sol hasta que, emergiendo en una órbita errática, se acerca al nuestro, modificando con su influjo el comportamiento de sus habitantes, errándole por poco y luego, con un elegante paso de ballet, volviendo sobre su órbita y aplastándolo como a una cucaracha: la danza de la muerte de los planetas, como la describe una página web a la cual accede Claire (Charlotte Gainsbourg), hermana de Justine, la otra protagonista de la película, y que le revela lo que les espera.
Esta es, básicamente, la premisa del film: poner en relación la melancolía que corroe y destruye al ser humano, con la destrucción de la Tierra por el planeta Melancholia: lo uno como metáfora de lo otro y viceversa. Esta es, también, su estructura: una primera parte, titulada “Justine”, cuenta el intento de ésta de casarse como Dios manda, de actuar el rol de novia en la recepción ofrecida en el fastuoso castillo de su cuñado, celebración que se va degradando hasta que el infinitamente paciente (o infinitamente estúpido, la dirección de Lars von Trier y la actuación de Alexander Skarsgård no permite una decisión fácil) novio se harta y se las toma y Justine termina hundida en el pozo sin fondo de su melancolía; la segunda, “Claire”, se centra en la hermana de Justine, en principio a cargo de acoger, bañar, alimentar a una hermana que se ha convertido en poco más que una muñeca articulada; luego, a medida que el planeta Melancholia se acerca a la Tierra, cediendo a la desesperación y el pánico, mientras Justine, sin ayuda de nadie, se va recuperando, volviendo cada vez más decidida y serena. Esta fue, según el director, una de las ideas, o intuiciones, de las que nació la película: “Mi analista me dijo que los melancólicos mantienen la calma en situaciones de catástrofe, se desenvuelven mejor que las personas normales, en parte porque pueden decir: ‘¿Ves? ¿No te dije?’, pero sobre todo porque no tienen nada que perder”, se ríe Von Trier en la entrevista que puede encontrarse en la página oficial de la película (melancholiathemovie.com). El melancólico se nutre de lo que a otros destruye, lo bebe con fruición: en una de las escenas de la película, Claire sigue a su hermana, que se aleja por el jardín nocturno, quizá preocupada de que vaya a suicidarse, y la encuentra desnuda, extática, bebiendo con todo su cuerpo la luz azul del planeta Melancholia.

La primera imagen propiamente narrativa de la película (una vez concluida la obertura) muestra a Justine y su flamante marido Michael atrapados en su limusina, que no puede dar la vuelta en la curva de un camino rural. Debido a ese contratiempo llegan dos horas tarde a la recepción, y a partir de ahí todo va barranca abajo: el padre de Justine (un John Hurt simpático y bonachón, por una vez) se la pasa coqueteando con dos vecinas de mesa llamadas Betty, y eventualmente desoirá el pedido de ayuda de su hija para rajarse (presumimos que con una de ellas), la madre (Charlotte Rampling en su modo icy bitch) derrama en el momento de los discursos todo su vinagre sobre su ex marido, los invitados y la fiesta entera; y apuntala el pesimismo desolado de su hija cuando es evidente que lo único que ésta le pide es un abrazo y un poco de afecto; el cuñado le recuerda todo el tiempo lo que ha gastado en la fiesta, y la hermana (no sin razón, admitamos) le dice un par de veces cuánto la odia, mientras Justine se escapa de su fiesta para darse un baño de inmersión, deja pagando al novio semidesnudo en la cama, se coge a un invitado en el campo de golf y manda a la mierda a su arrogante jefe (no sin razón, admitamos) después de que éste le ha ofrecido un ascenso. En una palabra, o mas bien, dos: todo mal. Fracasando en su intento de jugar según las reglas aceptadas (como su director en la última edición de Cannes) Justine se hunde en la melancolía, incapaz de valerse por sí misma; pero también ha cumplido una misión heroica: como los locos de la literatura y la filosofía renacentista, como el melancólico príncipe de Dinamarca, como el hijo que en plena fiesta acusa al padre de abuso sexual en film La celebración (1998) del compañero de Dogma Thomas Vinterberg, Justine, aguafiestas de su propia fiesta, ha expuesto la hipocresía y las limitaciones y la vacuidad del mundo que la rodea. Porque la melancolía, además de una dolencia que se padece, puede convertirse en una postura filosófica o existencial que se asume; el melancólico no quiere curarse porque en el fondo está orgulloso de su aflicción, de esa mirada que ve a través de todo y de todos hasta llegar al vacío central, la nada que nos habita y a la cual fatalmente volveremos. Es, en última instancia, un mensajero de la muerte, la del individuo, la de la especie, la del planeta, la del universo. En estado de melancolía, el melancólico no está atado a nada, y por lo tanto no tiene nada que temer, porque no tiene nada que perder. Cuando se acerca el fin del mundo, Claire se desespera, intenta llevar a su hijo a un poblado donde sabe que no la espera la seguridad: se abandona, simplemente, al instinto de la especie que prefiere morir en manada. Mientras que Justine se resigna, serena, imperturbable, casi feliz, al final inminente. Su sabiduría la comparten los caballos, que inquietos y violentos durante el avance oblicuo del planeta Melancolía, se serenan cuando éste se dirige recto a la Tierra, y los niños, en este caso el hijo de Claire, que se enfrenta al fin con la misma serenidad que su tía, en el simbólico refugio de ramas desnudas que ésta ha construido, mientras su madre no puede dejar de llorar desconsoladamente.
El melancólico, afirma Von Trier en la citada entrevista, es además alguien que anhela. Anhela algo que sea real, que no participe de la fugacidad, la falsedad, el sinsentido del mundo, los rituales huecos en los que participamos y simulamos creer. Esta valoración positiva de la melancolía, presente ya en el culto romántico de Hamlet, alcanza su cima en el romanticismo alemán, en por ejemplo novelas como Las penas del joven Werther de Goethe, en la pintura de Caspar David Friedrich, en la música de Wagner (el preludio a Tristán e Isolda es la melancólica trompeta del Apocalipsis que nos acompaña a lo largo de toda la película). En su “director’s statement” (también en la página oficial) Von Trier expresa los miedos que le provoca esta incursión en el esteticismo que el “cine Dogma” parecía haber nacido para denunciar y abolir: “Crema sobre crema. ¡Una película femenina! Me siento tentado a rechazarla como si de un órgano mal trasplantado se tratase. ¿Pero qué quería? Partiendo de un determinado estado de ánimo, me sumergí en el abismo del romanticismo alemán. ¡Wagner a carradas! Hasta ahí lo tengo claro. ¿Pero no equivale esto a admitir la derrota? De reducir a mi película al mínimo común denominador cinematográfico del cine mainstream, que abusa del romance de los modos más tediosos? (...) Me siento confundido y culpable. ¿Qué hice? ¿Será este el ‘adiós a Trier’? Solo me sostiene la esperanza de que en medio de toda esa crema haya un hueso astillado que logre quebrar algún diente frágil”.
Todas las películas de Von Trier siempre están tensionadas entre la búsqueda de una realidad áspera, granulosa, indudable, por un lado, y por el otro las mieles y cremas de la ilusión cinematográfica. Por algo fue el inventor y principal referente de Dogma, un manifiesto y una estética que intentaba devolver al lenguaje del cine una módica dosis de mundo real. Pero Trier es demasiado inteligente como para no saber que Dogma es, finalmente, una estética como cualquier otra. Si en Los idiotas (1998) hizo una película “puramente Dogma”, como para mostrar cómo se hace, y el realismo parece ganar la partida, ya en Contra viento y marea (1995) la película se dividía en secciones narrativas muy Dogma, y separadores de capítulo que mostraban artificiales paisajes ostensiblemente digitalizados y una ostensiva banda sonora (pecado anti Dogmático si los hay) sin conexión alguna con los temas y ambiente del film. En su “tragedia musical” Bailarina en la oscuridad (2000), la presentación realista de la vida de una operaria de una fábrica de los EE.UU., filmada a partir de parámetros Dogma, se alterna con números musicales altamente estilizados que tienen lugar en los mismos ambientes. En Dogville (2003), la recreación minuciosa del mundo social y político de los EE.UU. en los años treinta, inspirado en los mundos y el estilo narrativo de los novelistas sociales como Sinclair Lewis y Theodore Dreiser, tiene lugar en un pueblo pintado como un plano de arquitecto en el piso de un estudio. En Melancholia esta tensión se da sobre todo entre los ambientes (los exteriores se filmaron en el castillo de Tjolöholm, Suecia) y la filmación errática, cámara en mano: un camarógrafo Dogma (que suele ser el mismo Von Trier) irrumpiendo en un set de Luchino Visconti.
En Anticristo Von Trier llevó la provocación de argumento e imágenes hasta límites antes cruzados por pocos (Pasolini en Saló, Oshima en El imperio de los sentidos, Noé en Solo contra todos). En Melancholia, la primera provocación es decepcionar a sus seguidores que pensaron que iba por más, y se habían aferrado a sus butacas en previsión del impacto: el delicado lirismo, el sutil y compasivo psicologismo, la belleza por momentos insultante de las imágenes, sorprenden y conmueven a quienes se habían preparado para los shock tactics de Los idiotas o Anticristo. Pero a no desesperar: el título de su próximo proyecto, La ninfómana, promete devolvernos al danés con navaja que en esta película se tomó un descanso.
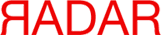






No hay comentarios:
Publicar un comentario